Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)
Si eres el contacto de este centro y deseas que aparezcan tus datos o modificar alguna información, avísanos.
Investigadora del Programa de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica y directora de Innovación y Transferencia del Cima Universidad de Navarra
Catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra, investigador del CIMA y codirector del departamento de Inmunología e Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra
Investigador Senior del Programa de Terapia Génica en Enfermedades Neurodegenerativas en el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra
Investigadora del Programa de Tumores Sólidos en el CIMA y la Clínica Universidad de Navarra
Investigador del Programa de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica en el Cima (Centro de Investigación Médica Aplicada) Universidad de Navarra

Un ensayo clínico en fase 3 realizado en China ha probado en 210 pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas —el tipo más común— si la hora de administración de un tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia influye en su eficacia. Los datos indican que, en promedio, quienes recibieron la terapia pasadas las tres de la tarde no vieron que su cáncer empeorara durante 5,4 meses. Por contra, en quienes lo recibieron antes de esa hora no comenzó a hacerlo de media hasta los 11,7 meses, casi el doble de tiempo. En global, las tasas de respuesta fueron del 56,2 y del 69,5 %, respectivamente. Los resultados, que se publican en Nature Medicine, sugieren que programar la terapia temprano en el día puede ofrecer una manera simple y sin coste de mejorar la eficacia del tratamiento.

Un equipo internacional con participación española ha analizado datos procedentes de más de 500.000 personas y ha encontrado una relación entre sufrir trastornos digestivos como colitis, gastritis, esofagitis o trastornos funcionales intestinales y un mayor riesgo de desarrollar las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Según los investigadores, que publican los resultados en la revista Science Advances, “este esfuerzo ilumina la interacción entre los factores implicados en el eje intestino-cerebro y abre vías para el tratamiento dirigido y el diagnóstico precoz”.
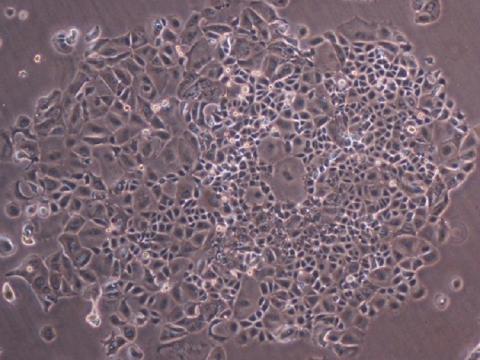
Ciertos tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer funcionan liberando los frenos de nuestras defensas. Sin embargo, su respuesta varía y no es uniforme en todos los pacientes. Un equipo de EE. UU publica ahora en Nature un trabajo según el cual ciertos autoanticuerpos presentes en los pacientes podrían mejorar la eficacia de la terapia, lo que explicaría parte de esa variabilidad y podría servir para diseñar futuros tratamientos complementarios.
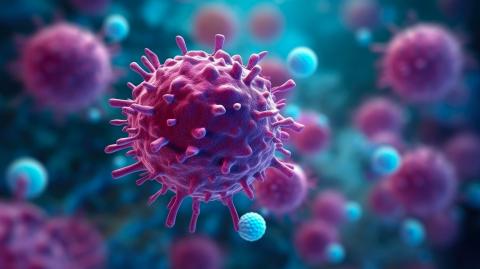
Un ensayo clínico en fase 1 ha probado la seguridad y la eficacia preliminar de una nueva forma de terapia con células CAR-T —a las que denominan “armadas”—, en pacientes con linfoma. La novedad consiste en añadir otro gen que ayude a aumentar la respuesta. De los 21 pacientes tratados, todos resistentes a múltiples líneas de tratamiento incluyendo terapias aprobadas de CAR-T en 20 de ellos, el 81 % mostró una respuesta y el 52 % llegó a alcanzar una remisión completa sin que los efectos secundarios fueran significativamente mayores que con la opción estándar. Los resultados se publican en la revista NEJM.

En 2050 habrá 25,2 millones de personas con la enfermedad de Parkinson en todo el mundo, lo que supone un aumento del 112 % desde 2021, en gran parte, debido al envejecimiento de la población, según sugiere un estudio de modelización publicado por The BMJ. Se prevé que el número de personas que viven con esta enfermedad –prevalencia en todas las edades– por cada 100.000 habitantes aumente en un 76 % – y en un 55 % cuando se corrigen las diferencias de edad–.

Un equipo internacional ha encontrado que la aspirina es capaz de reducir la aparición de metástasis en ratones, al permitir la activación de los linfocitos T capaces de reconocer a las células tumorales. La investigación mostró que varios modelos de cáncer de ratón diferentes —que incluían cáncer de mama, de colon y melanoma— tratados con aspirina mostraron una menor tasa de metástasis en otros órganos, como los pulmones y el hígado, en comparación con ratones no tratados. Según los autores, que publican los resultados en la revista Nature, “el hallazgo allana el camino hacia el uso de inmunoterapias antimetastásicas más eficaces”.

Un equipo de investigadores de EEUU ha hecho el seguimiento de algunos pacientes tratados con terapias CAR-T en un pequeño ensayo clínico realizado entre 2004 y 2009 para tratar a niños con neuroblastoma, un tumor de células nerviosas que puede ser de mal pronóstico. Al menos uno de ellos, una mujer a la que trataron con CAR-T cuando era una niña, permanece en remisión 18 años después, lo que supone el caso de mayor duración tras una terapia de este tipo descrito hasta la fecha. Los resultados se publican en la revista Nature Medicine.

Los tratamientos basados en células CAR-T han ofrecido buenos resultados contra algunos tumores de la sangre, pero su eficacia es mucho menor en el caso de tumores sólidos. Un ensayo clínico en fase 1 ha probado su uso en 11 niños y jóvenes afectados por un glioma difuso de línea media, un tumor del sistema nervioso considerado incurable. Los resultados, que se publican en la revista Nature, indican que el tratamiento mejoró el estado funcional en nueve de los 11 pacientes. Uno de los cuatro que mostraron una gran respuesta continúa sano cuatro años después.

Las agencias reguladoras del medicamento de Estados Unidos y de Europa han emitido sendos comunicados informando de un posible riesgo de desarrollar ciertos tipos de tumores tras un tratamiento de inmunoterapia con células CAR-T. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cuál es el riesgo real? ¿Se mantiene el balance riesgo-beneficio? ¿Ha cambiado algo tras estas alertas? Respondemos a estas preguntas con las opiniones de expertos y con los datos disponibles en la actualidad.

Las terapias con células CAR-T pueden producir, en algunos casos, tumores secundarios al tratamiento. Hace unos meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) comunicó que estaba evaluando este riesgo. Ahora, un estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de Stanford (EE.UU.) ha seguido la evolución de 724 pacientes que recibieron este tipo de tratamientos desde el año 2016. De ellos, 14 desarrollaron otro tumor de la sangre, pero solo uno fue un linfoma de células T que podría ser consecuencia directa de la terapia. Además, los análisis posteriores descartaron esta relación. Los resultados se publican en la revista NEJM.